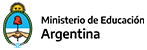INCLUSIÓN Y DISCAPACIDAD
EN EL NIVEL INICIAL
Quesada, Barbara Norma
Profesora en Ciencias de la Educación.
Introducción:
El tema que nos convoca es inclusión y discapacidad como problemática socio educativa contemporánea infantil, el análisis de las infancias exige una mirada amplia que involucre a todos los que forman parte de su cotidianidad y también, con las instituciones que se vinculan. En este amplio contexto, y desde un recorrido histórico breve, podemos pensar como en las últimas décadas se han producido cambios a gran escala dentro de la sociedad en dimensiones educativas, culturales, políticas. Uno de los cambios que se presentan en el plano educativo es la Inclusión y Discapacidad, por el paso de un paradigma de la Integración al de la Inclusión de todas las personas con discapacidad al sistema educativo pensado desde la equidad y desde el paradigma de la diversidad que propone un criterio de flexibilidad, superando los recorridos lineales del paradigma homogeneizador.
Todos esos cambios se inscriben en los cuerpos y subjetividades de las infancias transformando los espacios educativos, por eso la importancia del trabajo de la inclusión y discapacidad como problemática socio educativa. Se necesita abrir sentido a lo que se está haciendo, dando lugar a preguntas que den territorio a la futura profesión que permita un rol docente donde re-prensar y re-construir el ejercicio de enseñar. Este ejercicio conlleva la responsabilidad ética y el compromiso social de acompañar los procesos de enseñanza y aprendizaje a las diversas generaciones de estudiantes desde un enfoque de derecho. Pensar al sujeto entramado por procesos de inclusión educativa, entre miradas, prejuicios, que habilite a educadores a cuestionar su enseñanza, aproximándonos al rol docente en la inclusión, revalorizando la importancia de construir practicas inclusivas.
Desarrollo:
En primer lugar, es necesario hacer un recorrido histórico sobre cómo se fue construyendo lo que entendemos hoy por discapacidad y para esto retomamos los aportes que nos aproxima Beatriz Celada (2005) en el cual es posible discriminar entre tres paradigmas históricos; donde se pensó y se trabajó la discapacidad desde enfoques diferentes.
Primeramente, en lo que fue la Edad Media y la época renacentista, las personas con estigmas visibles eran caratuladas como minusválidos y sujetos impedidos de realizar cualquier actividad social. Al mismo tiempo también podían ser vistas como expresión del mal o manifestación de lo sagrado, en esquemas asistencialistas como en la Edad Media se la entendía como objeto a eliminar e ingresaban en un esquema mayor de discriminación y exclusión en donde también se encontraban leprosos, pobres y mujeres, entre otros. En la época del apogeo del cristianismo se los comienza a considerar como objetos de caridad.
Continuando con la línea histórica, con el surgimiento de los estados modernos en el siglo XV y XVI, el Estado asume cierta responsabilidad en el ordenamiento social y crea centros de aislamiento (hospitales con internación) con el objetivo de ocultar lo que resultaba “molesto socialmente”. De esta manera, se entiende a las personas con discapacidad como sujetos de administración o asistencia.
En la época de la revolución industrial y el Neopositivismo del siglo XIX, se transforma en sujeto problema en tanto objeto de estudio psicomédico-pedagógico. El hospital se propone como objetivo recuperar al individuo no apto para el rendimiento y la producción para que pueda colaborar con el progreso social.
Con el paso de los años, post segunda Guerra Mundial, y con un significativo impacto de descubrimientos científicos se toma el paradigma de la rehabilitación caracterizando al sujeto como la falta de destrezas, viéndolos como pacientes, en donde el problema está dado en la deficiencia que portan, de esta manera se proponen bajo acciones terapéuticas recuperar al individuo para el sistema de producción bajo un modelo clínico.
Por último, en los años 70 surge en EE. UU y luego en Europa el movimiento de vida independiente promovido por las personas con discapacidad, que se propusieron salir del paradigma rehabilitador, demostrando que la vida podía ser modificada por ellos mismos. Este movimiento recupera el status de personas con derechos y promueve el análisis del problema en relación al entorno de las personas. El fin de este movimiento era poder independizarse de las instituciones, el énfasis esta puesto en la accesibilidad del entorno, y la modificación de las relaciones con el entorno humano.
Con todo lo mencionado anteriormente, se puede deducir entonces que la discapacidad es un concepto dinámico y complejo que va cambiando con el paso del tiempo. Es por ello, que para pensar acciones educativas en torno a la inclusión es necesario dar cuenta del sentido común y los discursos dominantes alrededor de la discapacidad para develar cuales son los intereses y las posiciones de los sujetos dentro de las instituciones escolares.
¿En qué lugar nos encontramos hoy?, en la actualidad el foco esta puesto en la accesibilidad del entorno y no en las limitaciones de los individuos.En tanto que Liliana Pantano (2007), nos dice que “La discapacidad se gesta en la interacción de una persona con deficiencia con un entorno no preparado para la diferencia”. (p.123)
Se pone el acento en el ambiente y el entorno, descartando la idea del esfuerzo personal y el problema individualizado. Este enfoque, en palabras de la propia Pantano, se denomina Modelo Social, el cual reconoce a las personas con discapacidad como sujetos de derecho. El modelo social es el que da pie a resaltar que la capacidad se arma, se modela, se expande en el proceso dinámico del funcionamiento humano en relación con los contextos y factores ambientales.
¿Por qué es una problemática socio educativa la inclusión y discapacidad? A pesar de los cambios progresistas y el avance concreto en materia de derechos para las personas con discapacidad, existe una variable que continua y persiste en todos los paradigmas históricos. Hablamos de la discriminación y la estigmatización social.
La diversidad es inherente a la condición humana expresa Duschatzky y Skliar (2000) y reconoce la existencia de múltiples diferencias: culturales, lingüísticas, de género, de orientación sexual, entre otras. Promover la diversidad, implica fomentar la inclusión y la igualdad de todas las personas, independientemente de sus pensamientos o formas de estar en el mundo. Sin embargo, la diferencia es un concepto netamente político. Como dice el autor, no es una obviedad cultural; ella es construida histórica, social y políticamente. Si hay un sujeto diferente, en contraposición hay un sujeto “normal”, que excluye al diferente o intentara doblegarlo a sus normas y estilo de vida.
Se producen entonces procesos de estigmatización y segregación en donde el “diferente” se constituye como fuente de todo mal y termina siendo el depositario de muchas de las falencias del sistema educativo en general.
Es importante en este punto, hacer un breve recorrido histórico sobre la inclusión, que permita situarnos en la actualidad. En términos gramscianos “el bloque histórico” de las reformas educativas argentinas de la década del 2000 “son un conjunto de iniciativas de reparación social, que acompaña a la expansión de derechos educativos, a diferencia del ciclo anterior”. Con la sanción de la Ley de Educación Nacional N°26.206 la inclusión educativa se constituye en retórica y en un principio de política educacional.
En este período se ubican también las influencias de los Organismos Internacionales los cuales promovieron nuevas políticas de inclusión retomado del Banco Mundial. Oreja Cerruti (2014) explica que desde el 2003, el Ministerio de Educación Nacional diseño un conjunto de programas cuyos objetivos explícitos plantean el mejoramiento de la calidad, la igualdad y la inclusión en los niveles de enseñanza obligatoria. El término inclusión fue retomado a partir del 2003 como una estrategia de diferenciación de la década de los 90 como productora de excluidos.
El marco normativo que acompaña a las personas con discapacidad es el siguiente, por un lado, la LEN N °26.206 que profundizó en la inclusión de las personas con discapacidad con una explicita garantía de los derechos educativos de todas las personas. La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad dictada en el año 2006 por la Asamblea General de las Naciones Unidas, siendo esta la primera instancia formal en la cual los organismos internacionales desarrollaron un amparo legal y teórico para este colectivo de personas que hasta entonces no eran reconocidas con sus derechos, esto genera un cambio de paradigma al abordar la discapacidad desde un modelo social.
La Ley de Educación Nacional N° 26.206 en el Capítulo II detalla lo siguiente respecto a la educación de las infancias: art.18 “La Educación Inicial constituye una unidad pedagógica y comprende a los/as niños/as desde los cuarenta y cinco (45) días hasta los cinco (5) años de edad inclusive, siendo obligatorio el último año” por otro lado, los objetivos de la educación inicial, art. 20.-“ Son objetivos de la Educación Inicial: a) Promover el aprendizaje y desarrollo de los/as niños/as de cuarenta y cinco (45) días a cinco (5) años de edad inclusive, como sujetos de derechos y partícipes activos/as de un proceso de formación integral, miembros de una familia y de una comunidad”
En esta etapa de la vida, las prácticas educativas son desafiantes y se diferencian de las metodologías escolares tradicionales dado que los/as niños/as requieren propuestas singulares que promuevan aprendizajes significativos, la participación y el protagonismo de los/as niños/as y la familia, creando escenarios de oportunidad para promover el desarrollo integral y el derecho a la educación que promueve y establece la LEN. Las metodologías utilizadas, centradas en la libre exploración del entorno y elementos significativos para cada niño/a, así como situaciones lúdicas, promotoras de juegos entre pares y compartidos con adultos. Los principales aprendizajes en esta etapa consisten en constituirse y descubrirse como sujeto mediante relaciones e interacciones subjetivantes.
Para pensar la inclusión de niños y niñas con discapacidad en la infancia es necesario articular los marcos normativos que la acompañan. En la Argentina en el 2008 se promulga la Ley Nacional 26.378 “Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad y su protocolo facultativo” y adquiere jerarquía constitucional en el artículo 42 de la LEN 26.206 en el año 2014, “la educación especial es la modalidad del sistema educativo destinada a asegurar el derecho a la educación de las personas con discapacidades, temporales o permanente, en todos los niveles y modalidades del sistema educativo”.
La Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD) define la discapacidad como: “… un concepto que evoluciona y que resulta de la interacción entre las personas con deficiencias y las barreras debidas a la actitud y al entorno que evitan su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás”. Esto significa que la discapacidad no define a la persona, sino que se constituye en tanto situación. Dependerá de las condiciones contextuales, de las características de la persona que presenta cierta condición de salud, del vínculo y las prácticas que ejerzan las demás personas para que se configure una situación de discapacidad. Esto resulta a partir de pensar a la discapacidad desde el modelo social y como sujetos de derecho.
Actualmente, Luis Ángel Montero (2000) detalla que estamos ante un cambio de paradigma y de un giro de la integración a la inclusión. La Integración: se relaciona con las personas con discapacidad y con una necesaria incorporación a la escuela ordinaria, en unas coordenadas espacio-temporal en las que por Justicia había que evitar la segregación que padecían. Fue una reivindicación de la Escuela Especial, en la década de los 80 expresaSan Martín Gabriela (2021)era una disciplinada atravesada por el paradigma médico, se hablaba de derivación diagnóstico y las practicas pedagógicas se estructuraban tomando esos indicadores como referencias. La tarea se enfocaba en aspectos rehabilitadores. Hacia los 90, para acompañar las transformaciones políticas, educativas y sociales, Educación Especial recibe nuevas demandas en torno a los aprendizajes de quienes se consideran con “necesidades educativas especiales” y se centran en las practicas pedagógicas -didácticas y curriculares. En esta época se amplía la matrícula para dar respuesta a los llamados “proyectos de integración escolar” se configura así el sujeto de la educación especial teniendo en cuenta la crisis de un sistema excluyente y recomendaciones que derivaban del plano internacional.
La figura en la que se apoyaban estas intervenciones era la “maestra integradora” que, hacia nexo entre las familias, los sujetos, la escuela de nivel y la escuela especial.
En la actualidad, con las disposiciones legales antes mencionadas se tiende hacia” La Inclusión”: que, por el contrario, parte de una necesidad de la escuela ordinaria y aduciendo el derecho de todos/as los/as estudiantes a ser educados juntos, sin requisito de entrada y en la misma escuela que los demás, sin que esta seleccione a nadie por sus condiciones personales, familiares, culturales o sociales.
La inclusión abarca transformaciones institucionales y formativas de las escuelas comunes, aparece entonces como rol docente la “maestra de apoyo a la inclusión” que busca acompañar la trayectoria escolar del estudiante y hacer efectiva la inclusión.
Inclusión hace mejor referencia a la idea de que todos deben estar incluidos en la vida de la escuela, barrio, pueblo y sociedad a la que pertenece. Se elige inclusión para no dejar a nadie fuera de la escuela ordinaria, en lugar de que sea el alumno el que se integre a la escuela tradicional, que sea la escuela inclusiva la que se estructure de manera diferente para hacer frente a las necesidades de todos/as los/as estudiantes.
Terigi (2008) aborda el acceso material a la escuela y explica que la inclusión educativa ha tenido un primer significado claro, el acceso material de todos en la escuela, expandir la cobertura institucional a toda la población infantil- no todos en la escuela sino todos en la misma escuela, se trata de asegurar así expresa que todos tendrán las mismas condiciones básicas de oferta educativa y que esto es igualar para incluir. Ya no se trata solo de estar en la misma escuela, sino que todos/as aprendan lo mismo, porque no se producen los mismos aprendizajes. Aprender lo mismo como significado de inclusión.
Comienza a sospecharse dice la autora, que ofrecer a todos/as, la misma escuela puede no ser igualitario sino injusto. Se podría decir, que Terigi plantea que ubicar a todos/as los sujetos en situación de igualdad promueve inevitablemente la desigualdad. Igualar desiguala.
Por esto, Borsani M.J. (2023) apela al concepto de equidad para poner en marcha acciones compensatorias, que superen la simple igualdad para dar a quienes más necesitan, “el concepto de equidad hace frente a las desigualdades considerando las diferencias a fin de compensar y nivelar disparidades” (p.31)
Aprender lo mismo permite pensar en los aportes de Braslavsky (1984), para él la educabilidad se refiere a la disposición, ductilidad, plasticidad del alumno para recibir influencias y elaborarlas en favor de su autonomía personal. La educabilidad se vincula también con los modos de enseñar, con los dispositivos y prácticas de enseñanza.
Para que exista una educabilidad para todos/as los/as estudiantes, es necesario que haya una justicia curricular, una mirada crítica hacia el sistema educativo, que a la vez esta justicia curricular necesaria hace a una justicia social, porque así abordamos la inclusión de un colectivo, como las personas con discapacidad, que siempre fue estigmatizado y excluido por las instituciones escolares.
La accesibilidad es definida por el diccionario como “la posibilidad de acceder a cierta cosa o facilidad para hacerlo” expresa Boggino N. (2022) se podría decir, que se trata de una característica que permite que los entornos, los productos o servicios sean utilizados sin problemas por todas las personas, a fin de lograr plenamente los objetivos para los que fueron diseñados, independientemente de sus capacidades, su género, su edad o su cultura. La accesibilidad es una noción clave sobre la que se construye la inclusión ya que supone que todas las personas pueden utilizar un objeto, disponer de un bien cultural, visitar un lugar o acceder a un bien o servicio.
En el sistema educativo y en la vida en general, nos encontramos con múltiples barreras culturales, sociales y educativas que pueden impedir una accesibilidad plena. Para las personas con discapacidad, al no encontrar entornos y ambientes accesibles, estas barreras se vuelven altas. Por lo antes mencionado, es importante pensar en configuraciones de apoyo que permitan superarlas, las barreras no se tratan de limitaciones individuales, sino que son el resultado de una relación social en la que entran en juego las características de cada estudiante y las del contexto social/educativo en las que se desenvuelve.
El aula inclusiva expresa Borsani. M. J. (2023) supone una propuesta curricular abierta, flexible, contextualizada y adaptada a las necesidades, no se trata de empobrecerla si no de que se pueda articular el currículum al estudiante para favorecer la construcción del conocimiento, encaminada hacia la escuela inclusiva diversificándola.
La diversificación intenta trabajar tanto desde lo heterogéneo como desde lo común y compartido que se encuentra en el aula, renunciando al mandato homogeneizador, modelo que impone que todos/as los/as estudiantes deben aprender lo mismo de la misma forma y en tiempos similares y quien no cumpla con estos parámetros debe concurrir a la escuela especial. La educación inclusiva se posiciona como garante de la educación de todos los que llegan al aula.
El aula va acompañada de otras configuraciones de apoyo, como la justicia curricular Borsani M.J. (2023) detalla que se basa en lograr un currículum común general, que incluya a todos/as por otro lado, puede ser considerada como parte del entramado de los ámbitos de la justicia social. “La escuela inclusiva dentro de un proyecto superador que es el de la cultura inclusiva” (p.31). La justicia curricular en el aula supone proponer apoyos y ajustes orientados a contextualizar y situar los contenidos a los entornos donde viven y se desarrollan los/as estudiantes.
La escuela inclusiva plantea por otro lado, el Diseño Universal del Aprendizaje expresa Borsani. M.J. (2023) que es un enfoque de enseñanza con actividades multinivel que ofrece a los/as estudiantes diversas formas de acceder al mismo concepto. Esto, se vincula con la diversificación de la oferta educativa y la personalización de las experiencias comunes de aprendizaje con el fin de lograr la mayor participación de los estudiantes, sin perder de vista las necesidades de cada uno. La escuela es garante del derecho al conocimiento, la escuela inclusiva reconoce en su población variadas desigualdades de oportunidad y sus efectos, pero no las reproduce al interior de la institución.
La escuela es el lugar donde se transmite el patrimonio cultural, donde se construye subjetividad y ciudadanía, donde se genera la pertenencia cultural a través de saberes socializados y jerarquizados. Todo esto construye el atravesamiento cultural, del que nos habla Borsani M.J. (2023) que es el sentido más amplio y profundo de la expresión, que la cultura impregne, infiltre, empape, penetre y se haga cuerpo, que cada sujeto pueda hacerse de conocimientos, costumbres, valores, ideas de su cultura a través de las propuestas inclusivas.
El currículum especial del modelo medico antes mencionado, no contemplaba el atravesamiento cultural como eje de la propuesta escolar, no daba ni historia ni geografía, no trabajaba sobre la realidad ni el entorno, no se enseñaba sobre la identidad nacional, ni se celebraban actos y eventos culturales. No se transmitían aquellos conceptos de la educación común, para “alumnos normales” detalla Borsani (2023).
El paradigma inclusivo que se viene desarrollando y que se referencia al modelo social de la discapacidad, sujeto de derecho, modelo de la diversidad acompañado por la LEN N° 26.206 y la Convención de los Derechos de la Personas con Discapacidad, que imponen el derecho a la educación inclusiva representan un desafío para el rol docente. Superando al paradigma integrador, se abren nuevas propuestas que buscan garantizar el derecho a la educación, la trayectoria escolar define el recorrido que sigue un estudiante o grupo de estudiantes, durante un tiempo desde su ingreso y estancia hasta su egreso, propicia la accesibilidad a los conocimientos, prioriza la mirada subjetiva sobre cada estudiante, respetando y valorando las diferencias existentes en el grupo clase. Esto exige a cada docente un profundo conocimiento acerca de las infancias, de sus necesidades, potencialidades, dificultades y en función de esto ubicar las barreras que obstaculizan la enseñanza y aprendizaje.
Para que las trayectorias sean posibles el sistema educativo debe considerar al estudiante desde el paradigma inclusivo, como sujeto de derecho. Posibilitar el historizar, el acontecer educativo de cada quien considerando el camino recorrido. La transposicióndidáctica supone detalla Borsani (2023) considerar al sujeto en cuanto refiere al proceso por el cual se modifica un contenido para ser adaptado a la enseñanza, adecuado al nivel del estudiante, para que esto sea posible se debe conocer en profundidad al estudiante.